
A partir de lo que señalaba mi compañera en su intervención acerca de la repercusión en la vida psicosocial y política de los chilenos tras la dictadura militar, surge facilitadamente la interrogante acerca de cuál es el camino, o las medidas a seguir para lograr satisfacer las demandas de los afectados. Puede sonar utópico o cómodo, esperar líneas de acción de carácter racional, para “solucionar” y ponerle fin, a tal problema psicosocial. Es por esto, que quizás la interrogante deba ser enfocada a si existe algún camino, o acaso ¿tales huellas que dejo la dictadura militar delineadas en la historia de nuestro país no tienen un punto que las culmine?.

En una época en que la represión, las amenazas, la manipulación psicológica, individual y social han sido permanentes. En un ámbito donde la convivencia con la muerte, el hambre, la miseria, la tortura, la prisión, el exilio y el desaparecimiento de opositores ha sido cotidiana. Las profundas heridas que se generaron a partir de las persecuciones, de la vida modelada por el miedo y la incertidumbre, tras las torturas y las desapariciones apuntan a que a la base de tal hito histórico, existen fuertes sentimientos que se arraigan en el clima psicosocial. Sin embargo hay acciones que suplen de alguna medida el dolor, y que ayudan a la reconciliación. Los reconocimientos públicos que el Estado ha realizado son una forma de amortiguar el golpe, de otorgarle legitimidad a los actores víctimas de la impunidad, de todas formas las dimensiones que componen el entramado psicosocial, trascienden los discursos públicos que tratan de organizar los sucesos, debido a su complejidad, con esto me refiero a que la sociedad en sí posee determinadas concepciones acerca de los sucesos, los cuales se articulan en base a su propia experiencia, como lo señalaba mi compañera, hay polos absolutamente opuestos en base a los hechos, los cuales no poseen un carácter de hecho único o idea unificadora relativamente objetiva que se maneje en el inconsciente colectivo acerca de lo sucedido, a pesar de los informes Rattig y Valech, los cuales entregan datos estadísticos, los que dentro de la tradición cualitativa tienen el carácter de aspirar a la objetividad, esto logra comprenderse y apreciarse si nos situamos en un contexto de alta tensión y represión, en el cual cierto tipo de individuos buscaron distintas maneras o mecanismos de defensa que le permitiesen mantener cierta tranquilidad, lo que se expresa en el Estudio acerca de la salud mental de los Chilenos realizado por el Equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento al Torturado y a su Núcleo Familiar "Para desligarla propia responsabilidad de los hechos, aparece un mecanismo de negación y de olvido: en forma brusca todos los valores que la sociedad decía defender, entre ellos, el libre juego democrático, la libertad, la justicia, fueron temporalmente, por no decir definitivamente, hipotecados. Se permitió que otros tomaran las decisiones por ellos, que otros gobernaran, transformándose así de actores de la historia en un público pacífico deseoso de obedecer y de someterse al nuevo régimen que lo había salvado"(CODEPU, 2008).
 Aunque fijar parámetros que califiquen un problema psicosocial puede ser confuso y de antemano arbitrario, creo que la falta de reparación de los crímenes de estado lo seguirá siendo en la medida que sigan existiendo individuos, parte de nuestra sociedad, que se sientan atropellados, que esperan justicia, reconocimiento, o el paradero de sus seres queridos. Además el clima social de represión marco la vida de muchas personas, de muchos niños que crecieron bajo el Estado de Sitio y las medidas represoras, tal contexto social va moldeando el desarrollo psíquico de cada individuo, y deja marcas que se extienden hasta el día de hoy, no sólo en referencia a la evocación en la memoria de lo sucedido, sino en el modo en que se relaciona cada persona que vivió, creció y sintió violentados sus derechos bajo la dictadura militar lo que se expresa en el estudio realizado por el Equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento al Torturado y su Núcleo Familiar " En una época en que la represión, las amenazas, la manipulación psicológica, individual y social han sido permanentes. En un ámbito donde la convivencia con la muerte, el hambre, la miseria, la tortura, la prisión, el exilio y el desaparecimiento de opositores ha sido cotidiana" (CODEPU, 2008).
Aunque fijar parámetros que califiquen un problema psicosocial puede ser confuso y de antemano arbitrario, creo que la falta de reparación de los crímenes de estado lo seguirá siendo en la medida que sigan existiendo individuos, parte de nuestra sociedad, que se sientan atropellados, que esperan justicia, reconocimiento, o el paradero de sus seres queridos. Además el clima social de represión marco la vida de muchas personas, de muchos niños que crecieron bajo el Estado de Sitio y las medidas represoras, tal contexto social va moldeando el desarrollo psíquico de cada individuo, y deja marcas que se extienden hasta el día de hoy, no sólo en referencia a la evocación en la memoria de lo sucedido, sino en el modo en que se relaciona cada persona que vivió, creció y sintió violentados sus derechos bajo la dictadura militar lo que se expresa en el estudio realizado por el Equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento al Torturado y su Núcleo Familiar " En una época en que la represión, las amenazas, la manipulación psicológica, individual y social han sido permanentes. En un ámbito donde la convivencia con la muerte, el hambre, la miseria, la tortura, la prisión, el exilio y el desaparecimiento de opositores ha sido cotidiana" (CODEPU, 2008).  Como anteriormente mencionaba, si ampliamos el horizonte, esta no es un traba que afecte sólo a los implicados más directos de tales atropellos, sino que se refleja en la vida psicosocial de nuestro país, convivimos todo el tiempo y de forma continúa con diversos tipos de crímenes los cuales se depositan en manos de la justicia, sin embargo es de alta complejidad ya que los crímenes de Estado a menudo son difícilmente sancionables por el propio Estado que los cometió. Es por esto que creo que es un tarea abierta y profunda el trabajo que queda por delante, con el propósito de solucionar tal problemática que aqueja nuestra sociedad, y que es tarea de cada individuo contribuir al esclarecimiento de la verdad, no en un intento de sanar las heridas a fin de olvidar lo pasado, ya que lo ocurrido puede ser fuente de múltiples aprendizajes. Por lo que es fundamental profundizar acerca de cuales son las demandas de las víctimas, y tener un margen claro al momento de fijarse intervenir, ya que una interpretación acerca de la Reparación a los Crímenes del Estado que pretenda dejar en cero lo sucedido, sólo estará volviendo sobre el mismo juego dialéctico de ocultamiento.
Como anteriormente mencionaba, si ampliamos el horizonte, esta no es un traba que afecte sólo a los implicados más directos de tales atropellos, sino que se refleja en la vida psicosocial de nuestro país, convivimos todo el tiempo y de forma continúa con diversos tipos de crímenes los cuales se depositan en manos de la justicia, sin embargo es de alta complejidad ya que los crímenes de Estado a menudo son difícilmente sancionables por el propio Estado que los cometió. Es por esto que creo que es un tarea abierta y profunda el trabajo que queda por delante, con el propósito de solucionar tal problemática que aqueja nuestra sociedad, y que es tarea de cada individuo contribuir al esclarecimiento de la verdad, no en un intento de sanar las heridas a fin de olvidar lo pasado, ya que lo ocurrido puede ser fuente de múltiples aprendizajes. Por lo que es fundamental profundizar acerca de cuales son las demandas de las víctimas, y tener un margen claro al momento de fijarse intervenir, ya que una interpretación acerca de la Reparación a los Crímenes del Estado que pretenda dejar en cero lo sucedido, sólo estará volviendo sobre el mismo juego dialéctico de ocultamiento. 
Referencias:
CODEPU (2008). Indice de Persona, Estado, Poder - Estudios sobre Salud Mental Chile 1973-1989. Consultado en Septiembre, 23, 2008 en http://www.nuncamas.org/investig/persona/person00.htm.
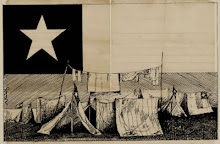



1 comentario:
Es una pregunta difícil la que haces en esta entrada. Creo que la abordaste bien, pero hay otros ámbitos que pueden enriquecer tu desarrollo. Me refiero a la noción de trauma y a la ausencia omnipresente que significa no poder hacer el duelo de quienes desaparecieron. Trata de complementar la visión sociológica que usas (que está bastante bien) con elementos de otras lecturas disciplinares. Esto le ayudaría a tu grupo a fundamentar mejor la problematización PSICOsocial de esta temática en particular.
Publicar un comentario